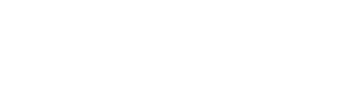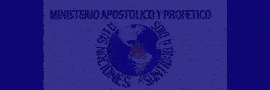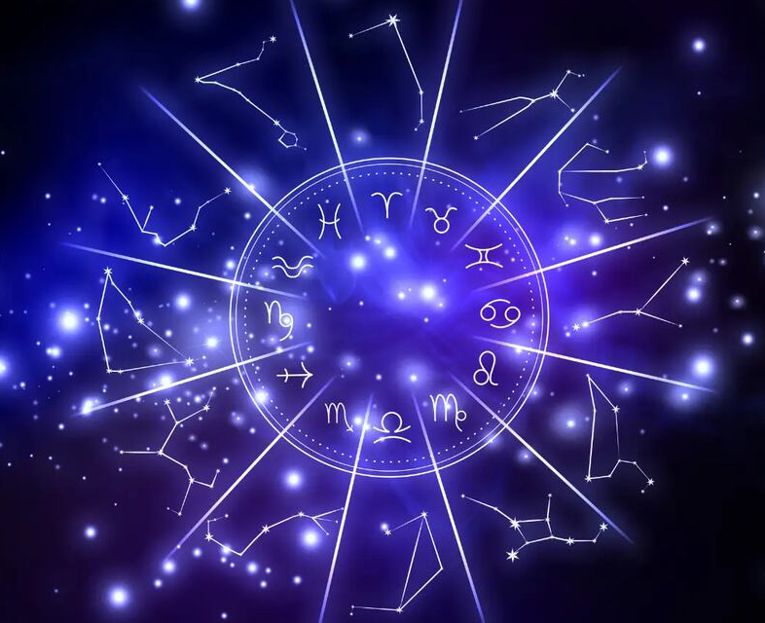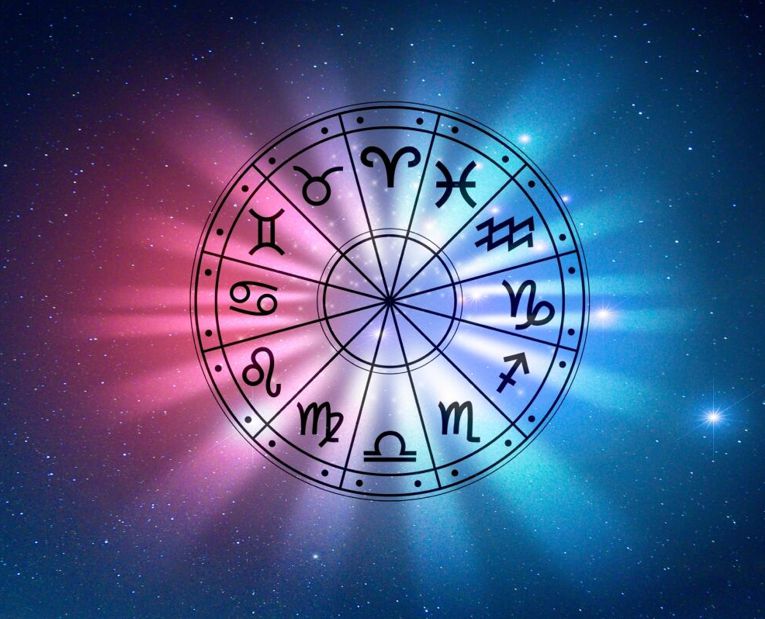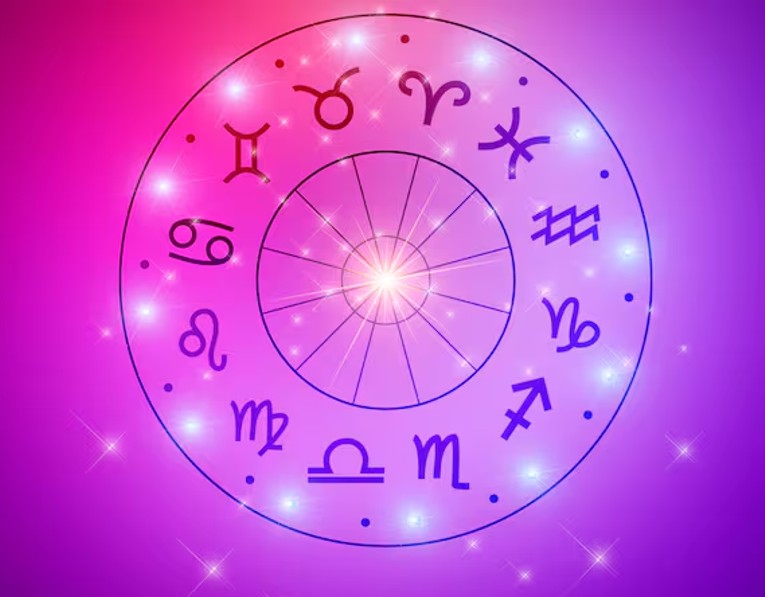Texto de cuentos para no creer -René Batalla ♥ ღ ɞ Causa Prescrita" ♥ ღ ɞ  En la sala de espera del consultorio odontológico del Doctor Parodi estábamos sentados, a mi izquierda mi papá, en frente una gurisona que parecía poseída sobre las teclas de su celular, bizca, frenética, aislada. Ese aparatito, le ha quitado a todos los jóvenes algo que ellos no saben que poseen, que es la frescura y la belleza de ser jóvenes, todos sus instantes y sus destrezas se resumen en presionar botoncitos que dicen por ellos, lo que deberían decir con palabras.
En situación opuesta al lado de esta muchachita estaba sentada una señora, que no tenía celular. Dijo que había llegado temprano porque vino en el colectivo de primera hora que pasa por Colonia Libertad, que ella había nacido, se había criado y que con el favor de Dios moriría en el campo, que desde chica se levantaba con el sol con sus papás a ordeñar las vacas y a dar de comer a los animales, y que el ruido del torno le hacía transpirar pero que el doctor le decía que se tranquilizara, porque no había motivos para ponerse nerviosa, y que cuando saliera de ahí, todavía tenía que ir por la Alvear a elegir un regalo para su nieta que cumplía siete años el miércoles que viene y que…
Entonces, un “buen día” interrumpió el parloteo de esta señora.
Todos contestamos al unísono el saludo.
Levanté la mirada para ver quién era.
¡Dios! ¡Qué momento!
¿Hace cuánto tiempo que no lo veía? ¿Me reconocería?
Yo supe que era él en cuanto lo vi.
Sobre su persona también había pasado el tiempo.
Estrechó la mano de mi padre.
- ¿Cómo anda Batalla? – preguntó.
- Muy bien y Usted. - Contestó mi padre.
E intercambiaron amigablemente algunos comentarios sobre el clima del día, la vida, los años, todo eso, en apenas unos minutos.
-Ella es mi hija – dijo mi padre, presentándome.
Me puse de pie, le extendí mi mano y le sonreí con todos mis dientes.
-Mucho gusto – respondió gentilmente.
Se sentó a mi derecha, en el asiento que está separado por un esquinero de madera donde hay una maceta con una planta que tiene una extraña flor azul, la cual ya me había encargado de verificar si era artificial, y que para grata sorpresa mía era una planta de verdad, con tierra de verdad y flor de verdad.
Él me miró de reojo unas dos o tres veces.
Me hice la distraída, abrí mi cartera saqué una libreta que siempre llevo con un bolígrafo incrustado en el resorte del espiral que une las hojas y comencé un elegante simulacro de escritura.
Mentira! No escribía nada. Sólo garabateaba.
Porque aquel hombre con su presencia, de pronto me tiró en la cara todos, todos aquellos hermosos recuerdos.
El doctor atendió a mi papá.
Salimos.
Saludamos a la señora que no tenía celular, la gurisa entró al consultorio.
Mi padre estrechó nuevamente su mano a modo de despedida. Yo hice lo mismo y le sonreí con todos mis dientes.
De regreso a casa caminando despacito, la calle Sarmiento se convirtió en un túnel al pasado, mi mente, en una amorosa velocidad, recuperaba cada recuerdo con respecto a aquel Señor.
Mis padres me dieron cuatro hermanos.
Después que mi mamá falleció, mi papá formó pareja con Elena, que a su vez tenía cuatro hijos, o sea que en un lapsus de pocos años, llegué a tener ocho hermanos, cuatro de sangre y cuatro de crianza.
Una familia ensamblada. Patriarcal.
Vivíamos como se podía, improvisando, a veces no resultaban fáciles las cosas, a veces sí, pero si hay algo, y de esto estoy absolutamente convencida, es que lo que salva a todos niños del mundo de todos los males de la vida, es la inocencia.
Nos peleábamos, nos queríamos, nos hacíamos la traba, nos tirábamos piedras, nos aceptábamos, nos respetábamos.
Pero en verano a la hora de la siesta, en lugar de acostarnos a dormir, teníamos cosas muy interesantes por hacer. Por ejemplo, levantarnos en puntillas de pie, saltar por la ventana cual sigilosos delincuentes. Y como tales cruzar a lo de Don Tata Schey, un hombre que tenía un campo que lindaba con nuestra cuadra separado por una alambrado de púas.
Nos adentrábamos en sus mandarinales, a seleccionar las mandarinas más grandes, más coloridas y con más manchas, porque nos habían enseñado que la cáscara de la fruta cuando tienen esas marcas como mapitas, es porque les había quemado unas buenas heladas y por ende y seguramente era las más dulces.
Nos servíamos las que queríamos y nos íbamos a sentar cada uno con su botín a Las Canteras, eran unos pozos que habían dejado las máquinas de la municipalidad cuando extraían el pedregullo para rellenar algunas calles del centro. Ese lugar era nuestro bunker. Allí contábamos cuentos de ánimas, de películas de cowboy, del Dueño del Sol o del Pombero, hablábamos pavadas y nos reíamos a carcajadas.
Había días que se nos unían algunos gurises del vecindario y éramos una gran banda de ladrones de mandarinas, o sandías, o melones, porque si algo había en los campos de Don Tata era abundancia. Criaba gallinas, chanchos, corderos, ordeñaba sus vacas y vendía la leche. Era un hombre que trabajaba de sol a sol.
Algunas tardes se nos daba por montar sus caballos y correr carreras por el campo de Don Taborda que estaba atrás de mi casa.
Mis hermanos se transformaban en Terence Hill y Bud Spencer, y se mataban a tiros con revólveres que eran trozos de alguna rama de un árbol, eran los “mocitos”, como en aquellas películas que veíamos los domingos en la matiné del Cine Ideal.
Don Tata sabía de nuestras fechorías. Se ve que algunas siestas se quedaba vigilando y al ver que sus plantas se movían sin haber una pizca de viento, desde allá, desde su casa comenzaba a gritar, montaba su caballo y salía tras nosotros con rebenque en mano y al galope.
Alguien gritaba.-¡ Ahí viene el Tata!
Era hora de “retirada”.
Patitas pa´que te quiero!
El desbande de gurises era impresionante, correr a todo lo que da, evitando tropezar con algún tacurú o meter la pata en algún pozo, correr lo más rápido que se pueda para finalizar esa loca carrera tirándonos en palomita por debajo del alambrado de púas, que en más de una ocasión nos dejaba un siete en las remeras.
Mientras fuimos chicos durante varias siestas de algunos veranos hacíamos esto.
Don Tata nunca nos denunció a la policía y nunca, jamás nos alcanzó con su rebenque.
Y no era porque su caballo era lento ni porque nosotros éramos velocísimos.
Eran cosas de gurises vagos.
Eran cosas de hombre buenazo.
Paso frente a lo que antes era su casa, su tambo, detrás de la Cancha de fútbol de San Lorenzo, y sonrío con nostalgia.
Ya nada es igual. No señor.
No sé qué hubiese sido de nuestra infancia si Don Tata no hubiese tenido sus campos, sus plantaciones y sus caballos allí.
Y tampoco sé si sus largas siestas a pesar de sus broncas y sus gritos hubiesen sido siempre tan monótonas de no ser por estos gurises sabandijas que entraban a robarle y tenía que salir a espantarlos.
La calle Sarmiento para mí, es un túnel a los recuerdos. A la niñez. A la felicidad.
Yo agradezco a Dios haber tenido ocho hermanos, a los cuales no puedo nombrar por cuestión de seguridad.
Agradezco haber tenido hermanos y vecinos y amigos para ir a robar mandarinas.
Agradezco haberme animado una tarde de éstas e ir a por la calle Sarmiento hasta la casa de los Schey donde sus hermanas Lelia y Marta y el mismísimo Don Tata me recibieron con alegría, con generosidad, con ternura.
Charlamos largo tiempo. Y nos sentíamos felices!
Tal vez, sin querer, yo había ido a devolverles los recuerdos de los años dorados de sus vidas.
Fui como representante de toda esa gurisada ladrona.
A buscar indulgencia? A pedir perdón? No lo sé. Tenía necesidad de ir a verlos.
Y recibí tanto cariño, tanto agradecimiento que haya ido a visitarlos que mi corazón estallaba de felicidad y de emoción.
Al despedirme don Tata me abrazó y entre risas y lágrimas coincidimos en que como ha pasado tantos años de los hechos mencionados, todo lo sucedido ya es una causa prescrita.
Y en el portón de la casa Lelia y Marta me dieron un beso.
René Hilda Batalla.
Viernes, 30 de octubre de 2015
|